Historias
Madrid: carta desde la cuarentena

IMAGEN-16887710-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

Cuál es la ciudad más feliz de Colombia, según la inteligencia artificial
Los informes consideraron el nivel de satisfacción con la vida, la salud, trabajo, seguridad y más.

Estas son las ciudades más lindas de Colombia, según la inteligencia artificial
Estas son las siete ciudades que, según ChatGPT, descatacan de todo Colombia.

Irán e Israel, de aliados a enemigos jurados: los hechos que han marcado la tensión entre ambos países
Estos es lo que ha pasado entre ambos países en las últimas décadas.

Los misiles de Irán a Israel impactarán en Altos del Golán y desierto de Negev, según NYT
Estados Unidos cree que se lanzarán entre 400 y 500 drones y misiles desde Irak, Siria y el sur del Líbano.

Racionamiento de agua en Bogotá: estos son los parques que cerrarán el martes 16 de abril por la medida
La decisión pretende salvaguardar la integridad física y las condiciones de salubridad.

Así puede denunciar a las personas que estén desperdiciando agua en Bogotá durante el racionamiento
Los reportes pueden hacerse por correo electrónico, redes sociales o la herramienta Chatico.
Lulú, la perrita que acompaña a conductor de SITP que perdió a su familia en un accidente

Impacto vial: estación calle 26 deja de operar por obras del metro de Bogotá ¿Cuáles serán las rutas alternas?

Este fin de semana habilitan el carril central de la autopista Norte con calle 146 ¿Se solucionó el embudo?


'Es una cita a la trayectoria': Silvestre Dangond habla de su concierto en Medellín
El cantante vallenato se presenta el próximo 20 de abril en el estadio Atanasio Girardot.

Capturan por intento de feminicidio a hombre que hirió a su exnovia con un machete
Los hechos ocurrieron en Barbosa, Antioquia, El víctima tuvo que se traslada a un centro de salud.

Así es el programa que busca aumentar la Fuerza Pública con 1.000 jóvenes en el Valle
Programa de la gobernación del Valle ya cuenta con 500 participantes, 250 para Policía y los otros 250, para el Ejército.

Un adulto mayor hirió gravemente con machete a una joven frente a su bebé en el Valle
La joven tuvo graves heridas y fue llevada a urgencias de un centro asistencial. Allí tuvo que se sometida a una cirugía. La Policía capturó al presunto agresor.

Golpe al contrabando en Barranquilla: incautan millonaria mercancía sin documentación
La Policía Fiscal y Aduanera evitó la comercialización ilegal de 6.375 unidades de artículos.

Joven de 13 años murió ahogado en una ciénaga mientras se divertía con sus amigos
La tragedia ocurrió cerca de Barranquilla. El padre del menor no pudo hacer nada.

Estos son los compromisos del Gobierno con comunidades para levantar bloqueo en la vía Panamericana
Con mediación de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres se despejó el paso vehicular que une el suroccidente con el interior del país.

Vía al Llano: inician pasos alternos por construcción de viaducto; conozca los horarios
La medida se adopta para construir el acceso al puente del kilómetro 58.

López Obrador le responde a Daniel Noboa: el asalto a la embajada mexicana en Ecuador 'no es una frivolidad'
La declaración del presidente mexicano se da luego de una invitación de su homólogo ecuatoriano a 'comer ceviche' para resolver la crisis.

Bebé que había sido declarada muerta despertó durante su funeral en Paraguay
Antes de salir hacia el cementerio, uno de sus tíos se percató de que la bebé movía la cabeza.

'Venezuela seguirá su marcha económica con o sin licencias de EE. UU.': Maduro ante posible regreso de sanciones
El presidente reveló que este lunes sostuvo una videoconferencia con funcionarios de EE. UU.

¿Por qué Venezuela insiste en que el Tren de Aragua no existe y que es una 'ficción creada por la mediática internacional'?
Colombia y otros países han reportado la captura de integrantes de ese grupo. Pero Caracas asegura que fue desmantelado.

Las revelaciones de la famosa 'lista negra' de narcotráfico y corrupción que Estados Unidos le presentó a Colombia
Se trata de un documento que Washington le hizo llegar en 1977 al entonces presidente Alfonso López Michelsen.

Llegaron a Estados Unidos con supuesto asilo, pero los deportaron por este contratiempo
El hijo de la familia le envió un mensaje al presidente Biden desde Cuba.

Las impactantes imágenes del incendio en Copenhague que arrasó con la antigua bolsa de valores
Aunque había personas en el edificio cuando inició la emergencia, no se reportan heridos.

Rusia: La advertencia que le lanzó Vladimir Putin a Irán por la confrontación con Israel
El presidente ruso alertó que una escalada tendría 'consecuencias catastróficas'. Teherán le respondió.

Moderna suspende el plan para construir en Kenia una fábrica de vacunas para África
Moderna pretendía producir en esa planta hasta 500 millones de dosis de vacunas al año para África.

Bailarín colombiano, de 21 años, murió en Egipto tras presentar fuerte dolor de cabeza: esto se sabe
La agencia de baile con la que viajó el joven no se ha pronunciado frente a la posible negligencia.

Sigue tensión en Oriente Próximo: Israel promete responder al ataque de Irán, que a su vez reitera amenazas
Los pronunciamientos se dan en medio de los llamados a la moderación de la comunidad internacional, que teme una escalada del conflicto en la región.

Israel prepara evacuación de civiles en Rafah para dar inicio a su invasión en el sur de Gaza
Fuerzas israelíes sostienen que la incursión permitirá eliminar distintos batallones de Hamás que se esconden en la zona.
Jefe del Estado Mayor de Israel asegura que habrá una 'respuesta' al ataque de Irán

Tras el ataque de Irán, Israel bombardea Gaza mientras el mundo pide calma en Oriente Próximo

Diplomacia y advertencias: así es cómo Irán busca contener las repercusiones de su ataque contra Israel

EN VIVO | Estados Unidos dijo que Irán no les informó sobre el ataque a Israel: 'Esta noción es ridícula'

Irán afirma que capturó buque vinculado a Israel por violación de las normas marítimas

Cuatro soldados israelíes heridos por una explosión en la frontera norte de Israel

Israel evalúa cómo responder tras el ataque masivo iraní: ¿qué opciones hay sobre la mesa?

Así son los misiles y drones que Irán usó para atacar a Israel

Estos son los aliados de Irán en Oriente Medio que también desafían a Israel

Así funciona la 'Cúpula de hierro', el principal escudo que utilizó Israel contra los ataques de Irán

Israel asegura que interceptó el 99 % de los misiles y drones iraníes: este es el balance de ambos países

Papa Francisco pide cesar la violencia tras ataque de Irán a Israel: 'Sigo en oración, con preocupación y también dolor'

Israel bombardea Líbano en medio de la creciente tensión tras el ataque iraní

¿Por qué Irán lanzó una lluvia de misiles y drones contra Israel y qué puede pasar tras el ataque?

El peligroso precedente que sientan los recientes ataques a cuerpos diplomáticos

Más de 200 drones y misiles disparados contra Israel: el balance preliminar del ataque iraní

Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo tras ataque de Irán a Israel

Irán e Israel, de aliados a enemigos jurados: los hechos que han marcado la tensión entre ambos países


Daniel Sancho, muy molesto con su abogado tailandés: costumbre local lo enfurece
Daniel Sancho comentó que no está conforme con su traductora y su abogado.

Juicio Daniel Sancho: abogado de Arrieta revela qué pasaría si pide perdón a la familia
La defensa de la familia del cirujano, Juan Gonzalo Ospina, rechazó cualquier negociación.
Rayos y lluvias torrenciales en Pakistán dejan como saldo más de 20 muertos

Jaque mate al Hong Kong que fue

Hong Kong investiga caso de infección de zika y dengue en viajero procedente de Tailandia

Condenan a pena de muerte a magnate vietnamita por uno de los mayores fraudes

Vietnam condena a muerte a millonaria empresaria por fraude masivo de 27.000 millones de dólares

El juicio contra Daniel Sancho continúa con los testimonios de la Policía este 11 de abril

Japón busca ampliar alianzas de seguridad con Estados Unidos para hacer frente al 'expansionismo chino'

Juicio contra Daniel Sancho por asesinato de Edwin Arrieta: La compra de cuchillos y el alquiler de un kayak

Rodolfo Sancho pide 'respeto' durante su asistencia en juicio de su hijo, Daniel Sancho

Alrededor de 11 muertos dejó un accidente de un bus en una mina en el centro de la India

Incendio en edificio residencial de Hong Kong deja al menos 5 muertos y más de 20 heridos

A puerta cerrada y sin medios: las claves del inicio del juicio contra Daniel Sancho por asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho contó cómo se enteró de que su hijo Daniel había asesinado a Edwin Arrieta

China y Rusia: puntos claves del encuentro del presidente Xi Jinping y el canciller Serguéi Lavrov

Equipo chino trasplanta con éxito riñón genéticamente modificado de cerdo a cuerpo humano

El juez encargado del caso de Edwin Arrieta prohíbe que se informe sobre el juicio

Comenzó juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, presunto responsable del asesinato de Edwin Arrieta

Más de 50 testigos declararán en juicio a Daniel Sancho por muerte de médico colombiano


Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa
Se perdieron cuando iban camino a una isla deshabitada cerca de Guam, en donde otros marinos han sufrido la misma suerte.

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron
Este profesional es un médico y neurocientífico que afirma que al final de sus vidas, las personas tienen visiones sobre sus seres amados.
Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Nuevo caso de violencia en Australia: un sacerdote y varias personas apuñaladas durante una misa en Sídney

Policía identifica al autor del apuñalamiento en un centro comercial en Sídney: ¿qué se sabe?

La Unión Europea condena enérgicamente el 'inaceptable' ataque de Irán contra Israel

Videos: así fueron los momentos de pánico en Sídney, Australia, cuando atacante persiguió a víctimas

Lo que se sabe sobre el ataque con cuchillo en Sídney en el que murieron seis personas

Al menos cinco personas mueren apuñaladas en un centro comercial en Australia

Estas son las increíbles nuevas pinturas de 2.000 años de antigüedad encontradas en Pompeya

Científicos identifican un posible brote de gripe aviar letal en la Antártida

Visados de oro: ¿en qué países se puede acceder a este mecanismo para obtener la residencia?

¿Viviría y trabajaría en Nueva Zelanda? Conozca la nueva normativa, según inmigración

Cuál es el origen de la rivalidad entre Israel e Irán y cómo la guerra en Gaza la está intensificando

5 ciudades turísticas que están haciendo del mundo un lugar mejor al ser sostenibles

Histórico: Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución sobre la intersexualidad, ¿de qué trata?

'No es broma': por qué Botsuana amenaza con enviar 20.000 elefantes a Alemania

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO










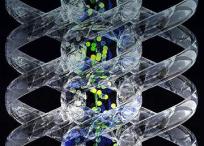













































%20(2).jpg)


